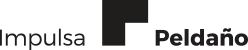Alberto de Frutos Dávalos, Premio Mejor Relato Corto Gaceta Dental 2023
Le empezó a cambiar el color, y con el color, el carácter. Se le notaba malhumorado, con lo fiestero que había sido siempre, y, cuando tenía que masticar un trozo de filete, se hacía el remolón y descargaba la tarea en Primer Molar. Este nunca protestaba: se daba cuenta de que su vecino estaba picado con la vida y sospechaba que ningún paño caliente lo salvaría ya.
Todos en la cavidad lo miraban como a un condenado y se solidarizaban con su suerte, que algún día sería también la de ellos. Por mucho que bregaran, por muchas cabezas de langostino que guillotinaran y terneras que tajaran, si el amo no ponía un poco de su parte, su sentencia estaba escrita. Y el amo desoía sus avisos, los pinchazos, los carámbanos del agua fría y la pesantez de las mandíbulas.
Gerardo Romero se lavaba los dientes con la asiduidad con que se afeitaba (y los incisivos estaban hartos de cenar bigote cada vez que el gañán roncaba) y se atracaba de azúcar como Bonnie y Clyde, aquellos bandidos acaramelados.
Cuando a Segundo Molar se le apagaba el esmalte por la noche, sus compañeros susurraban el verbo maldito, «extirpar», y se ponían en su alvéolo. ¿No era injusto que, después de tantas fatigas, fuera a acabar entre las valvas de un fórceps, desenraizado de todos sus recuerdos y sabores?
Al fin, Segundo Molar no pudo más, pisó al nervio con todas sus fuerzas y reclamó la eutanasia, mientras el amo cerraba los ojos e imaginaba que una serpiente se le enroscaba entre los sesos y le salía por las orejas. Como «Tiresias el adivino», vio entonces su futuro, que pasaba por reclinarse en una unidad dental esa misma tarde y vengarse de la muela rebelde.
El dentista le dio cita a las cinco y el nervio auditivo se lo comunicó a los caninos para que corrieran la voz entre los treinta y dos. Era la primera vez que se veían en esa tesitura y, no obstante, sabían muy bien lo que había que hacer: convocar una junta extraordinaria y debatir sobre el futuro de la comunidad, con una corona dental impostora y un poste de titanio previsiblemente chivato. Que sí, que no eran los primeros ni serían los últimos en cohabitar con alienígenas, pero Segundo Molar no merecía una tumba en el contenedor por culpa de ese lamerón desbocado.
De modo que, por mayoría absoluta, adoptaron una decisión irrevocable, que los eximiría de pasar por el mismo trance el día de mañana: cuando Gerardo Romero abriera las fauces, no solo Segundo Molar, sino toda la compañía, saltaría de los maxilares y huiría a la carrera por la clínica, como un ejército de ratones.
A las cinco en punto de la tarde, cumplieron su promesa y, mientras el doctor y su asistente trataban de apresarlos, Gerardo Romero los miraba con inquina y les apostrofaba: «Huid, cobardes y viles criaturas, que nunca encontraréis una boca tan dulce como la mía».