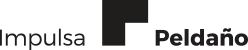Apuraba un gin tonic en el pub irlandés del barrio de mi infancia que ocupa el local en el que la señorita Amelia había montado en los años cincuenta el parvulario para el descatete y adoctrinamiento de los tiernos tallos –más bien troncos, en la acepción 8 del término del DRAE– de la nación, cuando tres menos jóvenes de lo que querían aparentar ocuparon la mesa inmediata a la mía. Hablar y no parar pareció ser la consigna que traían acordada de la calle. Embebido como estaba hasta ese momento –en el combinado y en la lectura de Yo, Claudio–, las chirriantes voces de mis vecinas variaron mi entorno y me sacaron de mi circunstancia, de mi mundo, para obligarme a formar parte del suyo. Era imposible concentrarse en las vivencias del pobre Clau-Clau-Claudio, convertido yo mismo en un imitador del emperador tartaja, versión lectura, pues repetía una y otra vez las mismas frases sin conseguir procesarlas en mi cerebro, que en ese momento parecía estar dominado por las neuronas espejo, las que, incluso sin quererlo, te llevan a imitar a quienes tienes a tu alrededor, por ejemplo a bostezar si ves que alguien bosteza.
Esas células nerviosas, descubiertas a finales del siglo XX por un equipo de neurólogos italianos, se encuentran ubicadas cerca de la zona cerebral del lenguaje y parece ser que se activan cuando el individuo –o séase, yo en este caso– observa ejecutar una acción. Dicen los expertos en la cosa de la psiquis que estas neuronas espejo permiten estudiar la relación entre el lenguaje y la imitación de gestos y sonidos, convencidos como están, los duchos en la materia, de que reflejan la actividad que es observada e influyen en los comportamientos empáticos, sociales e imitativos.
Llegado –todavía no sé cómo– a este punto, el libro del «mallorquín» Robert Graves pierde todo sentido en la escena representada por mí y mis inmediatas, imprevistas e inconscientes tres vecinas, que habían optado por sendas jarras de cerveza como bebercio. Quise impedirlo a toda costa, pero terminó por ser inevitable que yo abandonase la lectura para entrar de lleno en su conversación, convertido en un observador, visible pero sobre todo oyente, de los osados comentarios que se cruzaban las susodichas féminas. Un repaso al mundo de la canción actual –Melendi viene, Alborán va–, la gastronomía –«donde esté la pasta que se quite la comida china»–, la moda –el pantalón prima sobre la falda–, el peinado –una a favor de los rizos, las otras dos del alisado– o el machismo –«que te ponga los cuernos tu novio no es machismo, en El amante de lady Chaterly la infiel es la mujer», comentario tras el que emerge la figura de Faulkner, vaya usted a saber porqué–.
En ese momento sentí cómo mis neuronas espejo se desactivaban para impedir que mi cerebro tuviera el más mínimo galanteo empático hacia las socias opinantes, que seguían, sin orden ni concierto, con su repaso a cuanto se les pasara por la cabeza, transformadas en unas contertulias de radio sin micrófono. Y si se produjo esa desconexión debió ser por pura higiene mental, porque dicen los estudiosos del tema que las neuronas espejo del observador actúan como un sistema que permite la comprensión de las acciones y por tanto la empatía y la imitación del observado. Lo que viene a demostrar que la empatía no se busca ni se obtiene al gusto de cada cual, simplemente se siente, se produce, surge… o no.
La verdad es que cuando me senté ante el ordenador para escribir esta carta me había propuesto dedicarla en parte a las elecciones del día 24 en el Colegio de Dentistas de la Primera Región, el COEM, a la que se presentan dos candidaturas. La empatía, las elecciones, dos candidaturas…
Y digo yo que la empatía y las elecciones, al menos en principio, no tienen nada que ver. ¿O sí? Tal vez convendría que los colegiados dejaran activadas sus neuronas espejo para que, evitando espejismos, les indicasen el grado de empatía con una u otra candidatura a la hora de votar, en función de lo que dicen o hacen, o hayan dicho o hecho. Hay mucho tertuliano.