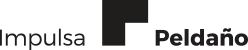Madrid 20 noviembre 2015. Zona Centro. Al sonar las 12 de la noche, Rafael se levanta perezosamente del ataúd que le sirve de cama. Hace algunos meses había encontrado un bajo situado en la calle de Lucientes, que anteriormente había estado ocupado por «El mesón del Lobo Feroz» y que, tras ingresar su propietario en prisión por los crímenes y posterior emparedamiento de dos prostitutas en su cueva, permanecía deshabitado. El vampiro lo ocupó una noche de forma discreta, manteniendo externamente su aparente abandono. Su sótano era húmedo, aunque para un «no muerto» reunía excelentes cualidades pues durante el día no penetraba ni una mínima cantidad de luz. Además, la noticia de los crímenes que en el local se habían producido, alejaba a la gente del barrio de aquel lugar que tenía «mal fario».
Rafael deambula cerca de dos horas por el barrio de los Austrias buscando una posible víctima. Baja por las escaleras de la calle del Rollo, cruza la calle Segovia y llega hasta la plaza del Alamillo. La calle está desierta, solo se oye en la lejanía los cantos de un grupo de jóvenes, que están haciendo botellón debajo del viaducto.
A pesar de su particular fisiología, los años le causan mella, se siente pesaroso y hambriento. Sube la cuesta que le lleva hasta la calle Bailén, la cruza y llega hasta la Plaza de las Vistillas, donde decide aposentarse detrás de un arbusto junto a las escaleras que rodean la plaza. Es un lugar mal iluminado, donde una parte importante de las farolas suelen estar estropeadas. El aire frío le mantiene alerta.
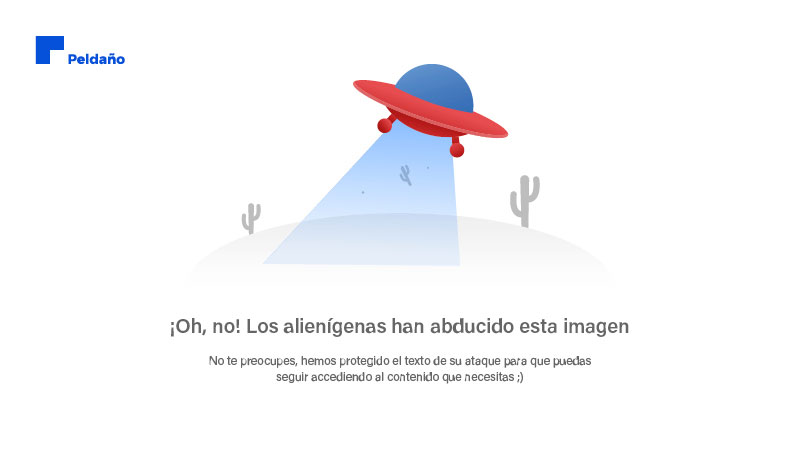
Oye unos pasos que lentamente se aproximan hacia donde se encuentra y, sin pensarlo, se lanza sobre la mujer, la derriba y agarra su cuello con las manos. La víctima forcejea e intenta gritar palabras en una lengua que al vampiro le resulta desconocida: «Ajutor, ajutor». Nadie responde. Durante la lucha le arranca un grueso collar de oro que rodea su cuello e hinca sus colmillos sobre el latido sanguíneo que tan bien conoce. Al comenzar a succionar la sangre, el placer de volver a notar su sabor salado y algo agridulce le reconforta, pero durante el proceso siente un intenso dolor procedente del colmillo derecho que se apodera de él; un dolor tan intenso que le llega hasta el ojo, obligándole a apretarlo con su mano en un intento vano de mitigarlo. La víctima, mientras tanto, ha quedado tendida en el suelo cubierta de sangre. El dolor aumenta y Rafael necesita ayuda. Hace algunos meses, en los locales de un bajo situado en la plaza del Conde de Barajas, recuerda que se había instalado una franquicia de «Dental Euroclinic & Aesthetic», entre cuyos servicios se anuncia una atención ininterrumpida durante 24 horas.
Cuando Rafael llega a la clínica su aspecto es desaliñado y sucio, su abrigo negro está manchado de barro y su cara se muestra desencajada debido al intenso dolor que percibe. Le abre la puerta un enorme vigilante de cerca de dos metros con aspecto de oso y tras preguntarle qué desea, le invita a sentarse en una de las sillas de plástico con respaldo bajo que se encuentran dentro de la impersonal y aséptica sala de espera, que está nada más pasar la puerta transparente que conecta directamente con la acera. Transcurridos unos minutos, hace acto de presencia una dentista menuda, muy ancha de caderas y con gafas de gruesas lentes que le pregunta por el motivo de su consulta. El vampiro, que no puede ni tan siquiera articular palabra por el dolor, le señala con el dedo el colmillo responsable de sus padecimientos. La doctora le pregunta si tiene la «euro tarjeta multidental de la franquicia». Rafael niega con la cabeza. La dentista le interroga: «¿tiene algún tipo de vale de descuento? o en su defecto ¿alguna tarjeta de crédito?». Él sigue negando, pero saca de su bolsillo el collar de oro. La dentista no sabe qué hacer. Finalmente, decide aceptar el collar como «garantía de pago». Realiza una radiografía con la ayuda del vigilante, en la que se aprecia que el colmillo afectado es de una enorme longitud. La clínica carece de instrumentos adecuados para poder abordar un diente tan descomunal ya que su dimensión dobla la de las limas más largas y el diámetro de su conducto radicular excede con mucho el de las limas de mayor calibre. No obstante, la dentista, dada la situación de emergencia y el intenso dolor que muestra el paciente, decide comenzar el tratamiento. Con suavidad pincha el fondo del vestíbulo en busca de las terminaciones del agujero infraorbitario, pero al aspirar nota que la jeringa se llena de sangre de un color rojo intenso, por lo que vuelve a intentarlo y nuevamente aspira, repitiéndose el fenómeno una y otra vez. En ese momento decide aplicar la anestesia lentamente, a pesar de notar una gran resistencia para su penetración. El paciente se muestra agitado y, aunque se le han inyectado cinco cartuchos de lidocaína, parece que el dolor no se atenúa. En tal situación, recuerda aquellas noches en las que penetraba en el interior de la residencia de ancianos de la V.O.T (Venerable Orden Tercera), donde, una vez las monjas apagaban las luces y se retiraban a sus habitaciones, se deslizaba sigilosamente en los dormitorios de los pacientes de mayor edad y más demenciados. Apreciaba cómo su sangre era mucho más dulce y azucarada que la de otras víctimas, pues no en vano era un vampiro que siempre había sucumbido a los dulces. En ocasiones mezclaba en su boca la sangre recién aspirada con algunos dulces que los ancianos solían tener sobre sus mesillas. Se preguntó: «¿Era quizás esa la causa de su problema actual? –pensó–. La caries no respeta ni los colmillos de un vampiro».
La odontóloga continúa con su trabajo, conecta la turbina, le pone una fresa redonda de gran tamaño, procede a perforar la corona del canino y el paciente ruge y se retuerce de dolor. No obstante, ante la reacción de agitación producida, la dentista solicita la ayuda del fornido vigilante de seguridad que sujeta al vampiro por los brazos. Éste nota que su fuerza ya no es como cuando tenía doscientos años, pues ya había cumplido más de trescientos y, además, dado el dolor que se le había producido en su boca durante el ataque a su última víctima, no había succionado la ración de sangre necesaria para su mantenimiento, por lo que inevitablemente acabó desmayándose.
La dentista, aprovechando este estado de postración, continúa con la labor emprendida. Perfora el diente que sangra abundantemente, por lo que decide lavar su interior con hipoclorito y agua oxigenada, pero el sangrado es persistente, los instrumentos utilizados no consiguen llegar al final del diente. A pesar de ello, la odontóloga decide rellenar la pieza con pasta y todo tipo de puntas de gutapercha rosa de los mayores calibres hasta que, a base de introducir todas las que puede, consigue parar la hemorragia del diente perforado. Al terminar el procedimiento, el colmillo toma un aspecto sonrosado. Al mismo tiempo, el paciente vuelve en sí, profiere un gran alarido, tira al vigilante que aún lo sujeta y huye despavorido. Sube a toda prisa por la cuesta de San Pedro, sale junto a la iglesia de San Andrés y avanza por la calle de los Mancebos hacia el puente del viaducto.
El dolor va en aumento y le resulta cada vez más insoportable. Es tan terrible que casi desearía estar muerto, aunque sabe que, por su condición de vampiro, la muerte no es posible. La sensación dolorosa se irradia hacia sus ojos inyectados imposibles de cerrar pues el más mínimo parpadeo la incrementa aún más si cabe. Al llegar al comienzo del viaducto siente un terrible «latigazo»; es como «un rayo» que penetra en la parte derecha de su cráneo y recorre toda su cara. El proceso se repite una vez tras otra hasta el paroxismo, corre por las sienes hasta convertirse en insoportable, no puede aguantar más.
El vampiro se introduce, entonces, en el estrecho pasillo existente entre los cristales de protección y las rejas de la balconada hasta llegar a uno de los salientes que ocupaban los espacios destinados a los antiguos ascensores. Desde allí observa la imagen del horizonte, las luces nocturnas y, al fondo, la Casa de Campo. Por unos momentos parece que el dolor se mitiga, pero presiente que el final de sus días ha llegado. Los recuerdos de toda su vida se agolpan sin que pueda controlarlos y rememora especialmente aquellos hechos que lo llevaron a convertirse en vampiro.
Recuerda cómo en 1732, siendo un apuesto Guardia de Corps al servicio de Felipe V, cuando caminaba por la calle del Sacramento, en una noche desapacible oyó una voz de mujer proveniente de un balcón que llamó su atención. Después de dudar, si subir o no, decidió hacerlo. Atravesó el umbral, ascendió por la escalera y accedió a una lujosa casa donde encontró a la desconocida dama de acento extranjero pasando con ella una gran noche de amor. Horas después, medio adormilado, el reloj de la iglesia de San Justo le recordó que debía volver al Palacio Real para el relevo.
Salió con prisa del edificio y, a la altura de la calle Mayor, se dio cuenta que había olvidado el espadín en la habitación de su amante. Regresó sobre sus pasos y al llegar a la puerta descubrió que la lustrosa casa tenía ahora un aspecto de abandono. Un candado impedía su paso, lo que le obligó a llamar sin descanso, pero nadie le respondió. Ante su insistencia, un vecino se asomó a una ventana cercana y le informó de que en esa casa no vivía nadie desde hacía más de cincuenta años. Ignorando al informador, Rafael rompió la cerradura y accedió al lugar donde horas antes había yacido con su amante. Sin embargo, se encontró un escenario muy diferente, con muebles tapados y cubiertos de telarañas y suciedad. En una de las paredes descubrió el retrato de la dama con la que había pasado la noche. La fecha no dejaba lugar a dudas, fue pintado hacía más de cincuenta años.
En ese instante abandonó la casa no sin antes descubrir su espadín ya mugriento, en un rincón de la estancia.
A partir de este suceso, Rafael recuerda la manera en que poco a poco fue notando cómo sus costumbres y su apariencia cambiaba de una forma lenta, pero inexorable. Cada vez le costaba más mantenerse despierto por el día, mientras que por la noche padecía una hiperactividad inusitada, que apenas le permitía conciliar el sueño. Notaba cómo al llegar la noche sus colmillos parecían crecerle; al pasar al lado de las carnicerías, el olor a sangre le producía una atracción incontrolable que le llevaba a comprar sangre a los carniceros justo cuando habían sacrificado recientemente algún animal, hasta llegar a un punto en el que solo se alimentaba de ella.
Una noche oscura y lluviosa, al pasar debajo del pasadizo de San Ginés, observó cómo, debido al mal estado del empedrado, una dama con aspecto lánguido tropezó cayendo de bruces al suelo. Rafael se dirigió presuroso hacia ella con el fin de socorrerla. La caída le había producido un corte en el labio superior que sangraba abundantemente. La sujetó por la nuca con su brazo derecho mientras permanecía recostada junto a la pared. La mirada indefensa y azul de la muchacha, junto al olor de la sangre, le trasmitieron un deseo irrefrenable que le llevó a besarla al mismo tiempo que aspiraba y deglutía el rojo líquido que llenaba toda su boca.
En ese momento, Rafael notó que su condición humana era vencida por la «bestia irrefrenable» que habitaba en su interior. Clavó sus colmillos en el cuello de la joven y succionó el preciado líquido que pareció reconfortarle y que, incluso, le provocó una euforia y sensación de poder inimaginables. Tras abandonar a la muchacha en el pasadizo y regresar a su casa, notó que la luz del día le resultaba insoportable, por lo que cerró todas las ventanas, contraventanas y cortinas y percibió un intenso sopor que le obligó a permanecer tumbado, frío, rígido e inmóvil durante todas las horas del día.
Al llegar la noche, el vampiro renace y vuelve a buscar víctimas que le provean de sangre y dinero o joyas que aseguren su subsistencia. Así han ido trascurriendo más de trecientos años, en los que la apariencia de Rafael poco a poco se ha ido deteriorando. Ahora es un hombre encorvado con aspecto de más de setenta años, aunque es justo decir que aún conserva un porte distinguido.
Según terminan sus recuerdos, que han pasado por su mente rápidamente, le llega un nuevo ataque de dolor, incluso más intenso que los anteriores. No puede más, decide subirse a la barandilla y salta al vacío.
El sonido de sirenas inunda la calle Segovia, el cuerpo del vampiro aparece boca arriba y el viejo Rafael nota, a pesar de los sonidos, que el dolor ha desaparecido totalmente, oye perfectamente las conversaciones, aunque no puede moverse. Ve cómo le realizan un trazado con tiza a su alrededor hasta marcar la silueta del cuerpo tendido y cómo le cubren totalmente con una manta de brillo dorado. Los sonidos de las sirenas continúan mientras aparecen conversaciones cruzadas entre los testigos, algunas de lástima:
–¡Pobre viejo, debió afectarle mucho la crisis!
–¡En su cara no se aprecian arrugas!
–Realmente ¿qué edad podría tener?
El tiempo trascurre lentamente para el vampiro, que permanece inmóvil bajo la manta. Nota que el frío va cambiando por una agradable sensación de calor que, poco a poco, va aumentando. Las voces se aproximan y uno de los policías da orden de retirar la manta para que el juez pueda levantar el cadáver. Los destellos de la luz del día comienzan a extenderse sobre la calle. Rafael percibe cómo el agradable calor que sentía se va trasformando en un intenso quemazón cada vez más insoportable. En pocos segundos el cuerpo del vampiro arde en llamaradas hasta quedar totalmente consumido.
Una vez apagadas las llamas, el juez y los policías observan que en el suelo se dibuja la silueta carbonizada y en la zona de la cabeza aparece un enorme colmillo oscurecido que, al ser retirado mediante unas pinzas, desprende, a través de un agujero, una sustancia blanda y rosada de olor putrefacto.