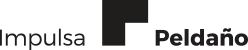Hay cada vez más aspectos de la vida que mis cortas entendederas no alcanzan a comprender. O tal vez sea cosa de la edad, que te va haciendo más intolerante, y puede que hasta intolerable. Pero el tema que hoy traigo a esta página no es de ahora, sino de mucho tiempo atrás, de casi siempre. ¿Por qué a una moto le está permitido hacer más ruido que a un turismo?, me pregunto. Según me apuntan colegas del mundo del motor que saben de estas cosas, una motocicleta puede alcanzar legalmente los 90 decibelios mientras que a un coche se le consienten 70. No sé a qué se debe esa ruidosa discriminación histórica. En cualquier caso son cifras que fijan un límite que implica ilegalidad si es superado, y, en consecuencia, la eventualidad de que le caiga una multa al infractor. Poco o nada tiene esto que ver con la realidad, a la vista –al oído– de lo que ocurre en nuestras ciudades y carreteras.
Dice la Organización Mundial de la Salud que los ruidos que superan los 50 o 55 decibelios son considerados molestos, o sea, constituyen contaminación acústica. También aseguran esos señores que estar expuesto a ruidos por encima de 85 o 90 decibelios durante horas puede causar daños irreversibles al oído humano. Las actuales normativas municipales limitadoras del ruido en muchas ciudades estarían permitiendo superar esa frontera trazada por la OMS tolerando que nuestros hogares sean asaltados por zumbidos que alcancen 50-65 decibelios durante el día y 40-55 llegada la noche. La solución que propugna la administración no es acabar con el problema de raíz, es decir, controlar a los asociales que se dedican a hacer un ruido insoportable, sino obligar a aislar las viviendas mediante eso que dicen es una valoración energética, pero que lleva aparejado el sellado de ventanas y puertas también al sonido.
Decía la letra de la canción La moto que lanzó el grupo Los Bravos a mediados de la década de 1960 que el protagonista quería «una gran moto que corra igual que un cohete espacial.» Un aspecto, el de la velocidad, que lleva implícito el ruido, a veces similar al del vehículo astronáutico. A esas alturas ya andaba dando vueltas por los circuitos internacionales Ángel Nieto hasta conseguir trece títulos mundiales (doce más uno como le gustaba decir al piloto zamorano sojuzgado por su triscaidecafobia). Y ya desde entonces, y hoy todavía más, los profesionales se mueven en la pista y los hangares (boxes creo que les dicen) con aparatosos cascos inalámbricos para proteger sus oídos de los estridentes sonidos producidos por las motos.
No me extrañaría que dada la permisividad oficial con respecto a la estruendosa circulación de las motos (las ruidosas son las que llevan aparejado el problema, no las de los muchos motociclistas cívicos) terminásemos por completar el kit de supervivencia añadiendo unos cascos protectores de oídos a la mascarilla para tapar nariz y boca, los guantes de vinilo y el gel hidroalcohólico, un conjunto urbanita que bien podríamos rematar con una boina de vuelo grande, tipo chapela, unas antiparras de buceo para resguardar la vista de la polución callejera y unas botas de pocero para no tener que ir sorteando las sorpresas con que los amantes de los animales de compañía y los del botellón sin control decoran cada día las calles y parques de nuestras ciudades.
Y así, con semejante indumentaria, válida tanto para la temporada de otoño/invierno como la de primavera/verano (el coronavirus, los desaprensivos moteros, los botelloneros y las mascotas no distinguen de estaciones), podremos volver a ser ciudadanos libres (¿). Es para reírse, aunque con la mascarilla ni se nota. Que es lo que comenta con mucha coña uno de mis amigos dentistas: «Estamos como queremos, ahora la gente dice que para qué se va a arreglar los dientes si no se ven.» Es lo que faltaba. Vamos en moto.