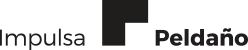Los resultados obtenidos tras los primeros miles de vacunados mantienen viva la esperanza de que estemos ante el fin del traidor coronavirus vertiginoso transmisor de la COVID 19 que ha mutilado la primera década del siglo XXI, pues el año 2020 no ha existido en muchos aspectos, pese a que, por desgracia, lo tendremos muy presente y vivo en la memoria.
La gran noticia del afortunadamente cerrado 2020 ha sido la creación de la vacuna que permitirá acabar con la pandemia mortal que nos afecta. Aunque quizás sea más correcto hablar de las vacunas, en plural, pues no ha sido una sino cuatro –al menos– las que han desarrollado otros tantos laboratorios farmacéuticos en una carrera de la que no había constancia anterior en la historia científica universal.
Los países occidentales más desarrollados se han puesto las pilas en cuanto han visto que el virus ese no se detenía ante nada, y que, sin fronteras insalvables, se colaba en nuestras apacibles vidas.
No hablemos de los beneficios que las farmacéuticas obtendrán –que serán muy muy cuantiosos– con la fabricación de miles de millones de dosis de la vacuna milagrosa que todos esperábamos. Limitémonos a reflexionar mínimamente sobre la rapidez con que se ha obtenido el antídoto contra la epidemia. Apenas lo que la gestación de una osa ha durado el periodo que va del comienzo de las investigaciones a la puesta en el mercado sanitario del remedio anticoronavírico.
Y eso pone de manifiesto la enorme evolución y desarrollo que se ha dado en el campo de la medicina en los últimos cien años. Sin ir más lejos, el descubrimiento de la penicilina, en 1928, por Alexander Fleming –que recibió el Premio Nobel ¡en 1945!–, fue ignorado hasta una década después, cuando, ya en plena Segunda Guerra Mundial, en 1941, el laboratorio estadounidense Pfizer –¿suena el nombre?– pudo iniciar la producción a gran escala destinada a tratar a los soldados del ejército aliado.
Entonces era de alcance limitado entre la población civil y más aún en España, donde se tuvo noticia del uso de este medicamento cuando el doctor Jiménez Díaz –que hoy da nombre a una fundación hospitalaria– fue tratado de una grave neumonía neumocócica en 1944. Cuentan que discípulos del afamado galeno consiguieron los dos gramos necesarios del antibiótico para el tratamiento en Chicote, el famoso bar de la Gran Vía que durante la posguerra conoció los entresijos y tejemanejes del mercado negro con los productos que no tenían garantizado el suministro oficial. En esa época, ante la imposibilidad de hacerse con el antibiótico, para la mayoría solo quedaba la resignación.
El mismo acatamiento ante la adversidad que se ven obligados a aceptar los habitantes de regiones planetarias menos favorecidas por la diosa fortuna. Como las zonas tropicales de África o América, por poner solo dos de los muchos arquetipos territoriales a que podríamos recurrir.
Porque hay enfermedades que llevan siglos devastando comarcas y que se nos antojan lejanas, territorial y sanitariamente hablando. ¿Qué sabemos, más allá de su localización exótica, de enfermedades como la fiebre de Lassa, el paludismo, la amebiasis, la esquisomatosis, la filariosis, el cólera, el dengue, la tripanosomiasis, la fiebre amarilla o la dracunculosis? Pues existen y cada año se cobran vidas, muchas, como bien saben los voluntarios dentistas que ejercen su labor humanitaria entre los geográficamente desafortunados.
Y todo porque los territorios en que se desenvuelven esas plagas endémicas no resultan atractivos para la industria farmacéutica. No existe un interés comercial en investigar fármacos contra esas enfermedades, y los que se utilizan hoy, en el mejor de los casos, fueron creados hace casi medio siglo. Tal vez sea hora ya de pensar en hacer vacunas para todo y todos.