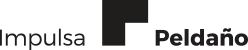De siempre he sentido especial devoción por las librerías de lance, esas en las que puedes curiosear ejemplares que ya han tenido propietario y reposan apilados a la espera de una segunda oportunidad, es decir, de un segundo, o enésimo, propietario. Porque un libro siempre está vivo, solo hay que abrirlo para comprobarlo. Las palabras, la ideas, los argumentos, el sentimiento que contienen los libros son los mismos que en el momento de ser escritos y recuperan todo su sentido cuando un nuevo lector se aventura a conocer la historia que cuenta, ya sea novela, teoría filosófica, pieza teatral, poesía rimada o cualquier materia a la que uno se acerca con miras profesionales, desde la aeronáutica a la odontología, o sencillamente por afición, desde el cultivo de las orquídeas al jaque pastor del ajedrez o el secreto para hacer la mejor paella.
Muchos escritores famosos eran asiduos de esos templos en los que se amontonan el saber y el conocimiento de otros, con Pío Baroja a la cabeza, como reconoció a menudo haciendo que los personajes de sus novelas hicieran referencia a estas librerías; no en vano el autor de El árbol de la ciencia preside, estatuario él, la Cuesta de Moyano, ese rincón impagable de Madrid donde se reúnen una treintena de casetas repletas de libros dormidos que tienen una historia propia que sumar a la del texto impreso. Así, he encontrado entre las páginas de algunos de esos sesteantes libros pistas de sus anteriores propietarios. Como el recibo y talón de venta del supermercado de El Corte Inglés del centro comercial de Málaga que indica que el 20 de agosto de 2005 Carmen, vecina del Rincón de la Victoria, se dejó 102,54 euros en la compra de vino, melón, gaseosa, patatas, judías verdes y más cosas.
Otras veces los hallazgos no han sido tan explícitos: un bonobús de la EMT de Madrid sin estrenar (370 pesetas por diez viajes) que debió de servir de marcapáginas al olvidadizo lector; o una cuartilla de papel cuadriculado con un dibujo a lápiz de una joven, cuyo peinado (pelo cardado) y jersey de cuello alto de rombos delatan tratarse de un retrato de los años sesenta del pasado siglo que firma Julio; o el boceto del frontispicio de un templo griego dibujado en el reverso de un impreso del Centro Algodonero Nacional de la Vía Layetana barcelonesa —donde todavía mantiene hoy su sede— fechado el 11 de noviembre de 1964, bosquejo que, para mayor misterio, va dirigido a un señor vecino de la calle Áncora de Madrid; o flores secas, seguramente símbolo de un momento especial en la vida de quien sujetaba el libro entre sus manos en esa época; o muchas dedicatorias, algunas de ellas —para que luego se diga que las casualidades no existen— dirigidas a colegas de profesión conocidos por mí.
Todos esos descubrimientos venían escondidos, entre otros, en textos de autores tan variados como Donna Leon, José Luis Castillo-Puche, Antonio Gómez Rufo, Francisco Umbral, Henry James o Paul Auster. Con todo, y es lo que me ha animado a contarte esta historia, nunca me había encontrado con cuatro pistas en el mismo libro. Así de cargado me ha llegado Memorial del convento, de José Saramago, en la tercera edición de Seix Barral (1989). Ahí va la relación: 1) Dedicatoria del que se supone fue su comprador para regalar, en el verano de 1990, a «las hermanas más hermosas del mundo y alrededores»; 2) Marcapáginas de la librería Turner de la calle Génova de Madrid; 3) Octavilla de una tienda próxima a Lavapiés con el precio de las copias fotográficas de 10×15 (27 pesetas) y ¡regalo de un álbum por cada revelado!, y 4) Un calendario, años 1990-1991, que anuncia las ¡últimas plazas! para estudiar en una Escuela de Protésicos e Higienistas Dentales próxima a la salida de la calle Azcona del metro de Diego de León. ¡Qué historias más insospechadas nos cuentan los libros de lance! Son de doble lectura. Tienen su propia historia.