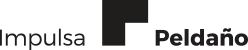Hay cartas que nunca deberían ser escritas. O, más bien, hay temas que nunca deberían ocupar el contenido de una carta, como es el caso de esta, que adquiere la categoría de esquela. Es muy duro hacerse a la idea de que una persona que aprecias, que ha significado mucho para muchos, deja de estar físicamente entre nosotros, aunque permanezca para siempre en nuestra memoria.
Está visto y es sabido que el jinete del apocalipsis que monta el caballo bayo es incapaz de respetar ni siquiera a los mejores y Rafael Miñana, el primer estomatólogo que ejerció la Endodoncia en Europa, maestro, padre y abuelo de endodoncistas –su hijo Miguel y su nieta Lucía continúan su senda–, también ha sido su víctima.
El doctor Miñana era un entrañable y cariñoso cascarrabias al que conocía todo el mundo, quiero decir que inmediatamente se sabía cómo era porque se mostraba tal cual desde el primer momento. No engañaba a nadie. Intenso y visceral, no dudaba en aportar su opinión personal y sincera –tan escasos como andamos de sinceridad en esta sociedad actual– y se mostró siempre como un paladín de la veracidad, la claridad y la honradez. Pesara a quien pesara.
Disfrutó con la Endodoncia –«me ha divertido mucho»–, pero también con la buena comida –la paella, la tortilla de patatas, los dulces–, con el fútbol, los amigos y, especialmente, con la familia, con toda, pero más con su idolatrada Julia, de la que hablaba con un entusiasmo casi juvenil. Julia y Rafael han sido el perfecto complemento mutuo.
Hablaba con verdadera pasión, como lo hacía todo, de la casa que tenía en el pueblo donde nació, La Pobla Llarga, donde disfrutaba de temporadas de paz: «A veces hasta el aburrimiento», me comentó en alguna ocasión, porque al mismo tiempo necesitaba estar rodeado de gente. Por eso siguió acudiendo a congresos y mantuvo hasta el final su encuentro mensual con el resto del comité científico de Gaceta Dental. Era el primero en llegar a la cita para ocupar siempre el mismo sitio; el que había elegido como suyo. Y si se le va a echar de menos en la profesión –con la que estaba resentido en los últimos tiempos: «Hay más dentistas que peluqueros», decía con esa sonrisa suya entre bonachona y cáustica–, más aún se notará su ausencia en esta revista, donde deja un gran vacío.
Por ejemplo, ¿quién me va a restregar ahora las derrotas del Madrid, mi equipo, que él disfrutaba casi tanto como las victorias de su Valencia? Si le hablaba de los distintos palmarés de ambos equipos no dudaba en contrarrestar, con esa ironía que le caracterizaba, las trece orejonas madridistas con la Recopa europea ganada por los chés, en 1980, ante el Arsenal: «Yo estuve esa noche en el estadio Heysel de Bruselas», recordaba.
También comentamos más de una vez nuestro paso por la Base Aérea de Torrejón de Ardoz –entonces apellidada «de utilización conjunta»– en la que él pasó consulta en la zona americana y yo, todavía un imberbe, durante la mili, hacía guardias en el lado español.
Quiso asistir hasta el final a los congresos «para seguir aprendiendo», en un ejemplo claro del principio metafísico aristotélico, según el cual «todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber», que es el origen de la ciencia. Nadie como el doctor Miñana ha tenido tantos deseos de saber, de conocer, de descubrir, de aprender… y de enseñar. Porque ha sido un gran maestro de la ciencia, pero también de la vida.
Crea una cuenta
¡Bienvenido! registrarse para una cuenta
Una nueva contraseña será enviada por correo electrónico
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
Una nueva contraseña será enviada por correo electrónico