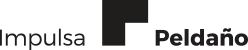Buscando la inspiración para rellenar la carta de este mes postvacacional me doy de bruces con el Adagio para cuerdas (Adagio for Strings) Opus 11 de Samuel Barber. Tan triste, tan sobrecogedor, tan tenso, tan lleno de pena que me pregunto en qué pensaría, en qué se inspiraría el compositor norteamericano para crear en los años treinta del pasado siglo una obra tan desoladoramente bella.
Recuerdo cómo me impresionó cuando lo escuché por primera vez, hace más de treinta años, en el Teatro Real de Madrid, integrado en un programa en el que creo recordar figuraban también las Cuatro estaciones de Vivaldi y –no estoy tan seguro– otros adagios mucho más famosos que el del estadounidense. Me causó tal sensación que sentí la necesidad de hacerme con una grabación de esta pieza y al día siguiente, lunes, me planté en la zona de música clásica de los entonces populares Sótanos de la Gran Vía madrileña. Todavía hoy es un vinilo que guardo como oro en paño, junto a otros que no sé si algún día volverán a sonar en el tocadiscos: Beatles, Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, Supertramp o aquel irrepetible doble álbum que dieron en titular Llena tu cabeza de rock y las entonces muy alabadas y deseadas nueve sinfonías de Beethoven conducidas por Herbert von Karajan.
No sé si a vosotros os pasa lo mismo, que produce placer descubrir novelistas o compositores o cantantes, incluso paisajes, cuadros o rincones urbanos para hacerlos nuestros. Para disfrutarlos en secreto o compartidos con unos pocos amigos, y que cuando se expanden hasta hacerse populares pierden parte del encanto. Por eso cuando el Adagio de Barber apareció incluido en la banda sonora de un filme bélico a mediados de los años ochenta me sentí un poco decepcionado, como traicionado. Porque la música de Platoon (Oliver Stone, 1986) pasó a ser de muchos; las notas de esos violines llevados hasta el límite de hacernos pensar que sus cuerdas van a saltar, que serán un estallido más en los efectos especiales del filme, eran notas que abandonaban la semiclandestinidad para pasar a convertirse en patrimonio de un montón de gente. En el fondo, muy en el fondo, eso de compartir también te ilusiona. Es una sensación contradictoria de egoísmo al mismo tiempo que de solidaridad, en mi caso más de lo primero que de esto otro, lo reconozco.
Pese a todo, para los paisanos de Barber el desconsolado adagio nunca sonó tanto como cuando los informativos de las televisiones lo convirtieron en melodía compañera de las tremendas imágenes del atentado del 11-S de hace catorce años: el incendio y posterior desmoronamiento de las torres gemelas de Nueva York. Y me vuelvo a cuestionar qué llevaría al bueno de Barber a componer esta pieza de profunda y desgarradora emotividad que parece pensada para acrecentar el efecto de estupor y horror que producen las trágicas imágenes de ese fatal día. Da la impresión de que el músico hubiese presentido la tremenda catástrofe o que vivió algo similar.
Esta pieza del músico de Pensilvania, por desgracia, sigue siendo patética banda sonora en el siglo XXI. Pudo servir de fondo a la contienda fratricida española o a la Segunda Guerra Mundial, lo fue de la guerra de Vietnam y del atentado del 11-S, pero hoy encaja perfectamente con nombres como Afganistán, Siria, Irak, Yemen, Nigeria, Congo, Sudán, Somalia, Ucrania… No sé en qué estaría pensando, pero si tuviese que escribir hoy su adagio de seguro que el pensilvano rompería las cuerdas de los violines. Sería un adagio sin cuerdas; un adagio sin sonido.
PD. Para demostrarte que sí me gusta compartir. Te recomiendo la lectura de mi carta mientras suena este movimiento lento de Barber