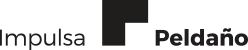Tengo entre mis conocidos algunos que a día de hoy han conseguido prescindir del uso del teléfono móvil. O sea que carecen de ese aparato al que todos –a excepción de esos rara avis de los que hablo– estamos irremisiblemente unidos. Parafraseando a Quevedo –“Érase un hombre a una nariz pegado…”–, los humanos (?) del siglo veintiuno somos bípedos a un teléfono móvil pegados. El dichoso artefacto se ha hecho con los mandos, es el que controla nuestras vidas. Sabe dónde estamos o, por mejor decir, permite que se sepa en qué punto del mundo planetario nos encontramos en cada momento, y así, apenas las ruedas delanteras de nuestro coche han traspasado la política y real, aunque intangible, frontera de un país vecino ya te está diciendo las tarifas del roaming, vocablo que posiblemente figure ya como válido –aún no me he hecho con un ejemplar: ¡100 euros en su versión ¿popular?!– en la recién estrenada vigésima tercera edición del diccionario de la RAE.
Y tiene napias la cosa. Porque no hay lugar ni espacio en el que podamos librarnos de la presencia del cargante artefacto y de sus variados e insoportables sonidos avisadores de que alguien quiere establecer contacto con el portador del aparatejo desde el más allá; aunque lo peor, con diferencia, es la falta de educación de quienes manejan el antipático cacharro –o, en muchos casos, de quienes son manejados por él–, capaces de mantener a voz en grito una conversación con ese presumiblemente lejano interlocutor. Que, digo, yo –como decía Gila en uno de sus famosos monólogos telefónicos– que a poco más al gritón le sobra el ingenio electrónico para hacerse oír. El AVE, el metro, el autobús, el bar, el cine o el teatro se han convertido en accidentales e inesperados locutorios para esos que responden de forma automática e impulsiva al sonido del utensilio y es posible que, sin comerlo ni beberlo, uno, como fortuito oyente, termine por enterarse del nombre de la amante del vecino del segundo hache o de la calificación de la última cosecha de uva en la Rioja. Y no seré yo quien cuestione las innegables ventajas de llevar un teléfono en el bolsillo –que también es mi caso–, pero sin abusar de la paciencia de los demás, usándolo con mesura, de una forma contenida, ¡caramba!
Y llegado a este punto, perdido en un circunloquio del que no sé cómo –ni si podré– salir airoso, aprovecho el recurso de la digresión para irme por los cerros de Úbeda, bello paraje jaenés donde a buen seguro también sonarán de vez en cuando las cargantes musiquillas de los celulares –voz admitida hace años por el diccionario– para decir que la comunicación
–incluso con móvil por medio– es necesaria, imprescindible e inevitable, cuando se trata de poner fin a desencuentros, por muy históricos que sean. Aunque bien es cierto que en este caso, es una comunicación en la que no tiene cabida el dichoso móvil, sino para la que se ha de echar mano de la arcaica, que no obsoleta, fórmula del vis a vis.
Verse las caras es fundamental para limar asperezas y encontrar soluciones a herrumbrosas y anquilosadas cuestiones relevantes para todos en el sector dental, y evitar así que queden enquistadas en el tiempo. Es llegado ya el momento de hablar sin necesidad de artilugio alguno, sin agresividad ni resquemores y sin el uso del circunloquio y el andarse por las ramas a que tan aficionado es este pobre aprendiz de escribidor.