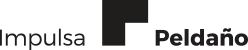Conferencia pronunciada con motivo de la Clausura del Ciclo Científico 2008-2009 de la Junta Provincial de Ciudad Real del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, presidida por el doctor Juan Antonio Casero Nieto.
Los grandes descubrimientos tecnológicos y científicos generalmente se han llevado a cabo tras arduos trabajos de investigación, en los cuales se ha puesto a prueba la inteligencia, la voluntad y el esfuerzo de personalidades eminentes o de equipos humanos bien conjuntados y decididos a resolver problemas concretos y planificados.
Ya Aristóteles y Platón recomendaban seguir un “método” en esas pesquisas (método significa “camino a seguir”).
El mismo Galeno intentó sistematizar la medicina, poniendo en orden el aparente caos de la obra de Hipócrates.
Sin embargo, durante la Edad Media se cayó en el escolasticismo, que significaba la aceptación acrítica de las enseñanzas de los maestros, basada en la autoridad, la tradición y la fe (en cuestiones teológicas).
No obstante, ya en esa época figuras como Roger Bacon procuraron liberarse de tales ataduras, como luego hicieron en el Renacimiento Leonardo da Vinci, Vesalio y Paracelso, por señalar algunos.
Vesalio, por ejemplo, se reveló contra la autoridad de Aristóteles y no admitió la pintoresca aseveración de que los hombres tuvieran más dientes que las mujeres, como aseguraba el maestro de Estagiria.
Paracelso llegó a quemar los libros de Galeno, Rhazes y Avicena, en franca disidencia con sus enseñanzas.
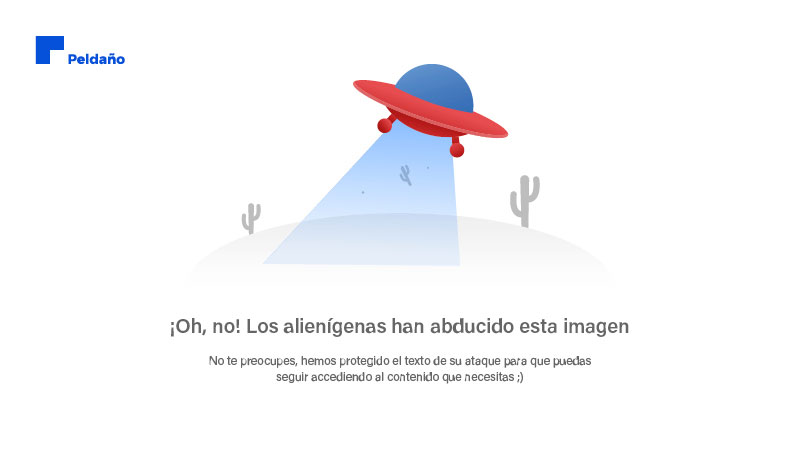 |
En nuestro campo, Francisco Martínez, el que escribiera, en 1547, el Coloquio breve y compendioso… (segundo libro a nivel mundial dedicado en exclusiva a la Odontología) demostró experimentalmente que las caries (a las que llamaba Neguijón), no se producían por la acción de los gusanos, etiología propuesta nada menos que por los sumerios, tres mil años antes de Cristo, y aceptada hasta ese momento por los grandes médicos y cirujanos, tanto cristianos como musulmanes.
Pero sería Descartes (1596-1650) quien en su Discurso del método iniciara racional y sistemáticamente el camino de lo que hoy llamamos “hechos científicos”, acontecimientos que para ser aceptados deben cumplir ciertos requisitos ineludibles, como ser pesables, medibles, repetibles, falsados, etc.
En ese aspecto insistieron posteriormente Francis Bacon, Pascal, Spinoza, Kant, etc.
Spallanzani, otro gran experimentador, tras improbos esfuerzos, demostró que no existía la “generación espontánea”, y que todos los organismos vivos procedían de otros progenitores, y para ello, además de demostrarlo tuvo que luchar sañudamente contra los partidarios de la idea tradicional, en este caso difundida por Needham, que afirmaba lo contrario.
No obstante, dicho esto, y los ejemplos serían infinitos, no siempre el método ni la experimentación (por más randomizada que sea actualmente) han sido los responsables de todos los descubrimientos, sino que algo tan antiguamente conocido como el azar, la casualidad, el “fatum”, el destino, el capricho, la ventura, la suerte, el accidente, la chamba o la chiripa, han contribuido, a veces, a propiciar hallazgos importantísimos y decisivos para la humanidad.
Recordemos, en este sentido, el “eureka” de Arquímedes cuando, tomando un baño, alumbró su famoso principio, al observar el agua que desplazaba su cuerpo al entrar en la tina.
Colón descubrió por casualidad América, cuando buscaba las Indias y el legendario Catay (su libro de cabecera y prometedor viático era El libro de las Maravillas, de Marco Polo, e igual que él nuestro buen almirante pensaba llegar al reino de los descendientes de Kublay Khan, esto es, el legendario Catay, la actual China).
Todos conocemos el episodio de Newton y la manzana, un pequeño incidente que le inspiró la ley de la gravitación universal.
Podríamos llenar páginas y más páginas de hechos semejantes, con el denominador común del azar y la casualidad.
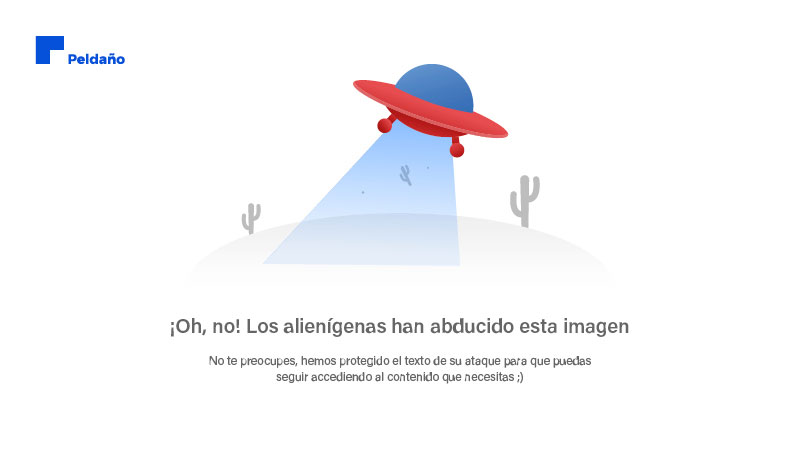 |
Los ingleses a esto lo llaman serendipity, trasladado al español como serendipia, procedente de una obra popularizada por Horace Walpole titulada“Los tres príncipes de Serendip” en la cual, dichos príncipes de Ceilán (Serendip, actual Sri Lanka) resuelven intrincados problemas y situaciones gracias a las más inverosímiles casualidades.
Serendipia fue el hallazgo de los microondas en su versión doméstica, gracias al chocolate que el científico Percy Le Baron Spencer llevaba en su bolsillo y que se derritió accidentalmente al aproximarse a un aparato productor de microondas que se estaban estudiando para ser aplicadas en el radar con propósitos bélicos.
El champán, los “post-it” (inventados por Spencer Silver, de 3M, quien fracasó al intentar encontrar un pegamento fuerte y su amigo, Art Fry, en la iglesia, se le ocurrió marcar la biblia con papeles impregnados en el flojo pegamento de Spencer)), las patatas “chips-crisp”, el “superglú” y otros tantos productos y objetos de uso cotidiano se descubrieron gracias a la serendipia.
En Medicina, la penicilina y los rayos X también gozaron, en cierta medida, de esta gracia.
Alexander Fleming, aficionado a la caza, dejó abiertas las ventanas de su laboratorio en el hospital donde trabajaba, inadvertidamente, al ausentarse para practicar su deporte favorito. Afortunadamente, en el piso de abajo se estaban haciendo experimentos sobre la alergia con multitud de hongos (entre los que estaban los Penicillium notatum) que por el descuido de Fleming, empujados por la corriente, se colaron por la ventana y contaminaron las placas de Petri sembradas de Streptococus aureus y abrieron las puertas a los antibióticos.
Un ayudante despistado de Wilheim Röntgen dejó varias placas fotográficas de platino, cianuro de bario, sobre una mesa cerca del tubo de Crookes, cuya radiación las veló. Este fenómeno, observado por el profesor Röntgen, llevó al descubrimiento de los rayos X.
La serendipia en la Odontología
Nuestra especialidad no ha sido ajena a este fenómeno, y por eso hoy he elegido tres ejemplos del mismo, todos ellos importantísimos, no sólo para nosotros, sino para la medicina y la cirugía en general.
Se trata, en suma, del descubrimiento del caucho vulcanizado, de la anestesia y de los implantes de titanio.
El caucho vulcanizado
El caucho (que significa “árbol que llora”) es una resina producida por diferentes árboles, el más famoso de ellos, el Hevea brasilensis. Conocido por las poblaciones precolombinas, se usaba para hacer pelotas, zapatos y otros enseres.
Los españoles lo empleaban como goma de borrar. Más tarde formó parte del hule, y sobre todo de prendas impermeables, por ejemplo las comercializadas por Charles Macintosh, conocidos como Mackintosh (los famosos “rainwear” de las películas del Oeste).
Sin embargo, el caucho no satisfacía las expectativas puestas en él. Se hacían zapatos, salvavidas, capotes, sombreros, etc., pero se deformaban, ablandaban o agrietaban a causa del frío y del calor.
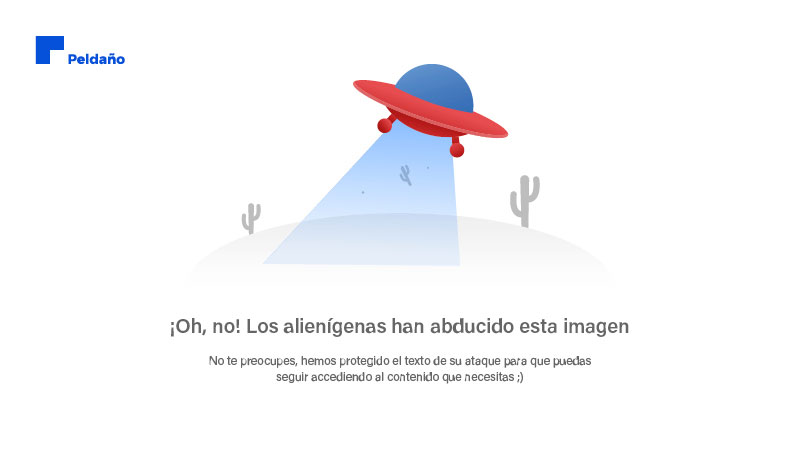 |
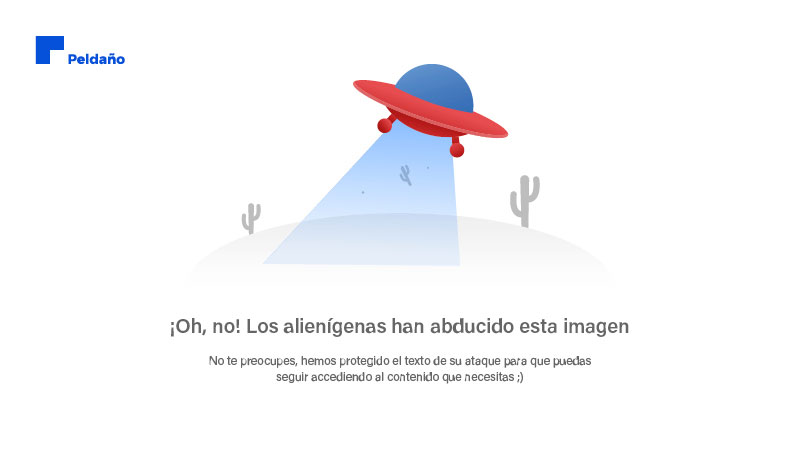 |
Estos inconvenientes produjeron la ruina de cierto comerciante nacido en Haven, Connecticut, llamado Charles Goodyear que, tras otras aventuras industriales, comenzó a producir prendas de vestir empleando el caucho (regaló al presidente de los Estados Unidos Andrew Jackson un salvavidas, un sombrero y una capa), así como sacas de goma para correos, que se estropeaban continuamente. Por eso, intentó darle consistencia con diversos productos, la trementina entre ellos; pero todos sus experimentos resultaban fallidos.
Día a día, su pobreza aumentaba y sus deudas también. No es extraño que diera con sus huesos en la cárcel.
Sin embargo, una noche frigidísima de enero de 1839, cuando trabajaba en una cabaña donde se había refugiado persiguiendo su quimera, algo sucedió que le cambió la vida. Esto fue que cierta cantidad de azufre que estaba en un estante cayó sobre un cazo donde hervía caucho, produciendo un material duro y resistente al que bautizó con el nombre de vulcanita, en honor al dios del fuego Vulcano, ya que la mezcla se hacía gracias al calor.
En 1844 logró la patente del nuevo producto, aunque con ello no terminaron sus problemas. Al intentar hacerla valer en Inglaterra, Thomas Hancock la copió, igual que el químico escocés Charles Macintosh.
Por eso tuvo que gastar grandes sumas de dinero en abogados y en comprar el apoyo de personalidades influyentes que desestabilizaron su nunca bien consolidada economía.
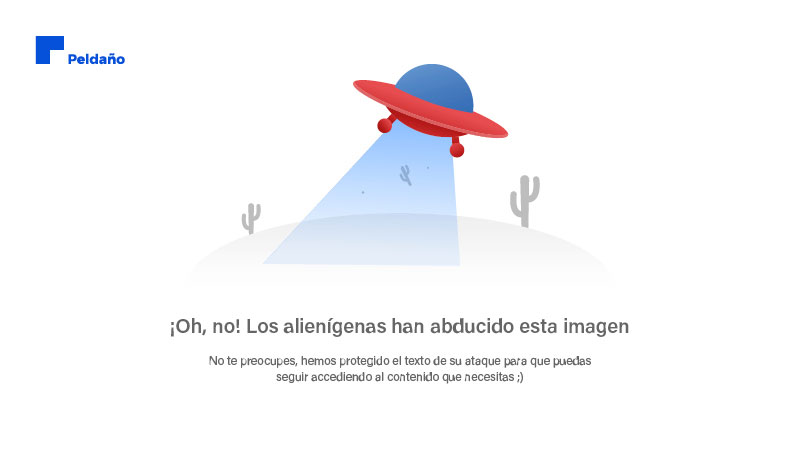 |
El caucho vulcanizado en Odontología
Según cuenta la tradición, la idea de usar el caucho vulcanizado (la vulcanita) en prótesis dental se debe a Thomas E. Evans, el dentista de Napoleón III y María Eugenia de Montijo.
Goodyear acudió a París a la Exposición Universal de 1855 y allí conoció a dicho dentista, el cual le propuso la aplicación de su exótico material para la construcción de bases de dentadura, a las cuales se ponían dientes de porcelana.
Conocíase entonces la vulcanita con el nombre de ebonita (por su parecido al ébano), y en una placa de este material hizo un retrato de Goodyear un artista francés (también se la llamó “hard rubber”).
No fue muy placentera la estancia de Goodyear en la capital de Francia, pues a causa de ciertas deudas fue encarcelado, y de allí le sacó el emperador Napoleón III para imponerle la Legión de Honor.
De vuelta a los Estados Unidos, en 1958, logró una patente en la que se incluía el uso de la vulcanita en Odontología.
A partir de ese momento, los dentistas admitieron las ventajas del nuevo material que sustituyó al oro, la plata y el marfil de las bases de las dentaduras, así como los incómodos resortes.
Su mayor ventaja era la buena adaptación a los modelos de escayola y por tanto su mejor retención en boca.
Otra no menor era su precio, muy inferior a los materiales antes citados. Por ejemplo, una libra de vulcanita costaba 4 dólares, y con ella se podían fabricar 10 dentaduras que, cobradas a 15 dólares cada una, producían nada menos que 150 dólares, 37 veces el valor de la materia prima.
Para explotar el invento se constituyó la Goodyear Dental Vulcanite. Sin embargo, en 1864, un oscuro dentista llamado John A. Cummins logró patentar el proceso completo de fabricación de dentaduras de caucho.
Muchos dentistas se negaron a aceptar las condiciones de la Goodyear Dental Vulcanite (que acabó exigiéndoles un canon de explotación y un tanto por ciento de los beneficios).
La empresa no lograba sus objetivos, y aquí entra en escena Josiah Bacon, un sujeto que, tras adquirir un paquete de acciones de la compañía y la patente de Cummis, se decidió a emplear la mano dura, persiguiendo a los que se negaban a pagar los impuestos de la franquicia.
Para descubrirlos recurrió a toda clase de trucos, entre los que no fue el menor el empleo de bellas señoritas que recababan los servicios de las víctimas y, factura en mano, los llevaban a los tribunales.
De grado o por la fuerza, muchos terminaban pagando, y entonces se produjo un efecto perverso. Los tratamientos conservadores disminuyeron, porque resultaba más rentable extraer las piezas y poner una dentadura postiza que salvarlas.
No dejó de contribuir a esta fiebre mutiladora el descubrimiento de la anestesia por Horace Wells y William Morton.
Se prometía al público extraerle los dientes sin dolor y remediarles con las modernas dentaduras de vulcanita (en cuyo paladar se grababa a veces el nombre o el escudo familiar del cliente).
Muchos dentistas, sin embargo, se negaron a doblegarse a las exigencias de Josiah Bacon, e incluso se asociaron para luchar contra la Goodyear Company. Los pleitos duraron trece años y provocaron, incluso, el suicidio de algún dentista acosado por Bacon.
Uno de los más rebeldes fue el doctor Samuel P. Chalfant (que había luchado en la Guerra de Secesión bravamente), el cual tuvo que huir de Delaware y Missouri amenazado por el llamado “la Némesis de los dentistas” y se estableció en San Francisco. Hasta allí le persiguió Bacon y le amenazó con las penas del infierno.
Obsesionado, el doctor Chalfant fue a visitar a Josiah Bacon el domingo de Pascua de abril de 1879, al hotel donde se hospedaba. Lo que pasó dentro de la habitación no se sabe a ciencia cierta, pero el hecho es que Chalfant le descerrajó un tiro que dejó a Bacon patas arriba.
El homicida fue condenado a diez años de prisión en San Quintín. Pero cuando salió y reanudó su vida profesional el conflicto no existía, pues, tras la muerte de Bacon, en 1881 concretamente, se dejó de cobrar la patente y las demás regalías. El caucho pudo ser usado, libre de tasas, por todos los dentistas.
¿Qué supuso este material? Pues, sencillamente, una revolución en la prótesis dental, hasta el punto de usarse sin discusión durante cerca de cien años, hasta que, en la década de los cuarenta del siglo XX, fue sustituido por las resinas acrílicas.
A todo esto, Charles Goodyear no sacó un céntimo de esta cuestión y muy poco de su invento, en general, ya que al morir, en 1860, arrastraba una deuda de cerca de 200.000 dólares.
Tampoco tuvo nada que ver con los neumáticos Goodyear, llamados así en su honor, pero fabricados por una compañía totalmente ajena a su persona.
En este caso la serendipia no supuso una lluvia de oro, precisamente.
La anestesia, otro caso de serendipia
Evitar el dolor en general y en las operaciones quirúrgicas en particular fue un deseo abrigado por la humanidad desde épocas remotísimas.
Los hombres primitivos conocían drogas anodinas y estupefacientes, igual que los sumerios, egipcios, griegos y romanos.
El opio, la mandrágora, el hachís y el beleño fueron usados para tal fin, y algunos de ellos entraron a formar parte de la “esponja somnífera”, famosa en la edad media para adormecer a los pacientes.
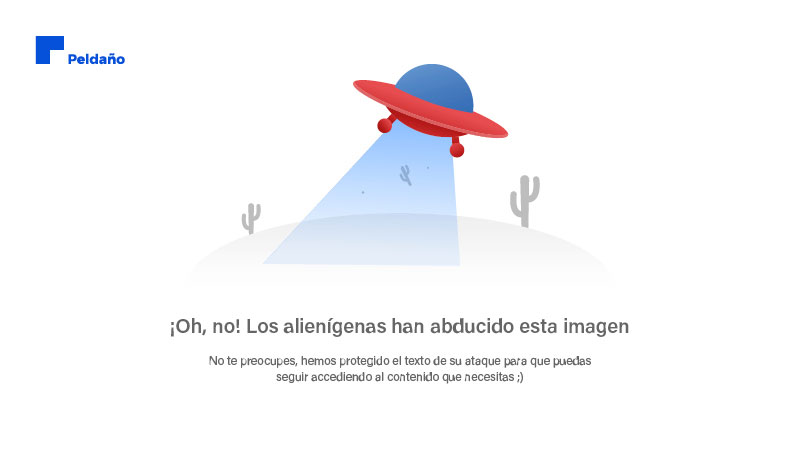 |
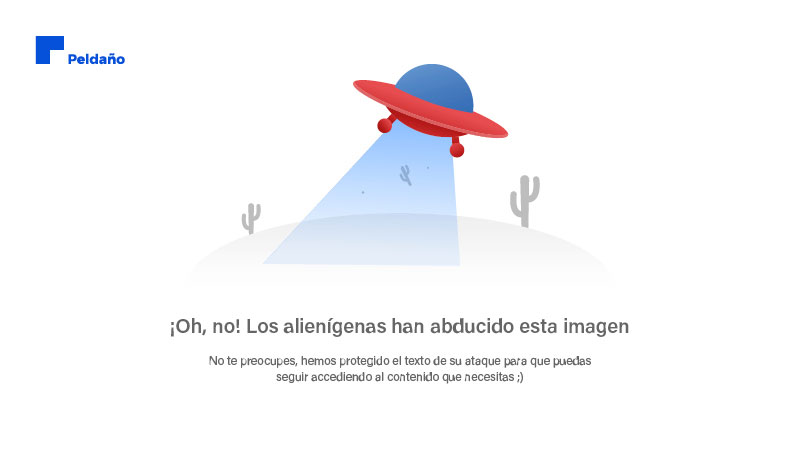 |
Sin embargo (y el relato de los intentos sería larguísimo), hasta el siglo XVIII con el advenimiento de la química de los gases no se dio con el remedio efectivo.
Intervinieron en la historia Joseph Priestley, un clérigo que descubrió el protóxido de azoe, óxido nitroso o gas hilarante (N2O) y Humphrey Davy, que observó que dicho gas le alivió los dolores producidos por una muela del juicio en proceso de erupción.
No obstante, el hecho no trascendió ni interesó en los ambientes médico-quirúrgicos, de modo que el protóxido de azoe o gas hilarante se usó como atracción de feria, provocando el regocijo en los escenarios, o también amenizando las reuniones de ciertos jóvenes desinhibidos.
Y sería la casualidad, otra vez la casualidad o la serendipia de Walpole, la que concediera a la humanidad doliente el remedio a tanto sufrimiento y a tanto dolor arrastrado a lo largo de siglos y milenios de horribles enfermedades y quebrantos.
Cierta noche de diciembre (también fría, como aquella en la que Goodyear descubrió la vulcanización) de 1844, un dentista de Hartford (Connecticut), llamado Horace Wells, acudió con su esposa a una función del Circo Barnum, donde se explicaban y exhibían los efectos del famoso gas hilarante o laughling gas, entonces muy de moda.
Un farmacéutico ambulante apellidado Colton pronunciaba una especie de conferencia sobre la naturaleza y propiedades del gas, y luego se procedía a administrárselo a algún voluntario, para comprobar “de visu” los efectos del mismo en un ser vivo.
La esposa de Wells fue de mala gana, pues le parecía un espectáculo grotesco que nada beneficiaba al prestigio de su marido, profesional distinguido y respetado en la población.
No obstante, a la hora en punto el matrimonio estaba sentado en la Union Hall y Gardiner Colton dio comienzo a la función.
Después de las explicaciones didácticas, rogó que subiera al escenario algún espectador, y así fue como se ofreció Samuel Cooley a probar el excitante gas contenido en una vejiga de cerdo.
Samuel Cooley era un chico que trabajaba como mozo en un comercio de la localidad.
Tras dos o tres profundas aspiraciones, comenzó a contorsionarse ridículamente y a reír como un poseso.
Un chico de la competencia empezó a burlarse de él y a insultarle.
Cooley, encolerizado, bajó del escenario y se puso a perseguir al alborotador. Quiso el destino que en esas carreras se hiriera en una pierna con un hierro y que comenzara a sangrar abundantemente.
Horace Wells se percató del accidente y sujetó a Cooley, que pasaba por su lado.
—¿Te has hecho daño? —le preguntó.
—¿Dónde? —se extrañó Cooley.
—En la pierna, ¿no ves cómo sangras?
Cooley no se había enterado del percance y se desmayó al ver la sangre.
Mientras le reanimaba, Horace Wells no dejaba de preguntarle: ¿Pero no te has hecho daño? ¿No has sentido nada?
—No, señor, no he sentido nada —respondía una y otra vez el joven.
Así comprendió el dentista que el protóxido de azoe producía un estado de insensibilidad (entonces la palabra anestesia no se usaba todavía) que él podía aprovechar para las extracciones dentarias.
Al día siguiente citó en su casa a Gardiner Colton y a un compañero, el doctor Rigg, para que le extrajera una muela del juicio bajo los efectos del protóxido. Samuel Cooley y un cuarto personaje no identificado asistieron como testigos.
Colton aplicó el gas y Rigg extrajo el molar sin que Wells sintiera dolor alguno.
“Hemos inaugurado una nueva era en las extracciones dentarias”, manifestó una vez comprobado el éxito de la operación.
La casualidad había obrado el milagro. Wells acudió al circo contra los deseos de su esposa. Cooley subió al escenario. Las burlas de otro chico provocaron las carreras y la herida. Wells vio y comprendió. Otra vez la serendipia.
A partir de ese momento se inició una historia lamentable. Wells fracasó cuando presentó su hallazgo en el Hospital General de Massachusset. Después, su colega y socio William Morton probó con el éter y triunfó donde Wells había fracasado.
Pero la tragedia comenzó cuando hubo de concedérsele a alguien el título de “descubridor de la anestesia”. Varias personas se lo disputaron: el mismo Wells, Morton, el químico Jackson, el cirujano Crawford Long… e incluso el propio Samuel Cooley.
Todos tuvieron un fin desgraciado, como si los dioses se vengaran de quienes les habían robado el arcano que mitigaba la eterna maldición que pesaba sobre la humanidad, el “parirás a los hijos con dolor” y otros tantos anatemas pronunciados por los poderes olímpicos contra la vulnerable humanidad.
Los implantes de titanio
Injertar sustancias, objetos o miembros en el cuerpo humanos para sustituir estructuras anatómicas perdidas también ha sido un desideratum perseguido por la humanidad desde tiempos inmemoriales.
Posiblemente, la creencia en seres míticos formados por retazos de distinta procedencia haya sido la manifestación inconsciente de tal deseo.
Los centauros, esfinges, quimeras, sirenas, pegasos, faunos y demás engendros adelantaron el anhelo de injertar corazones, hígados, riñones, etc., a hombres enfermos procedentes de otros congéneres vivos o muertos.
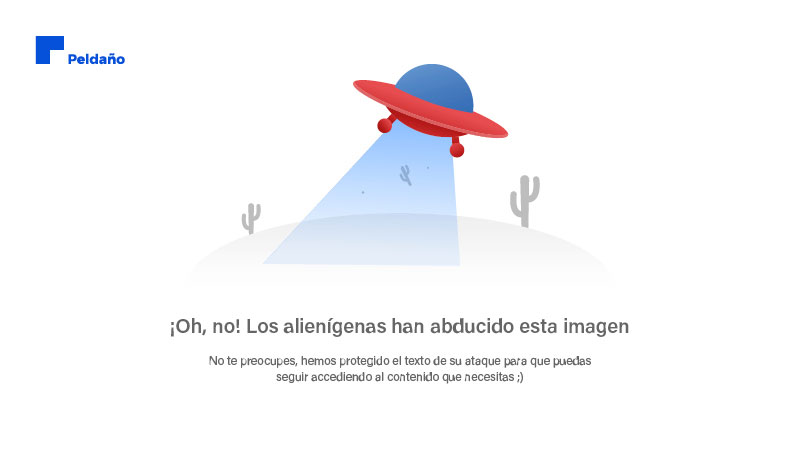 |
Ahora el milagro de San Cosme y San Damián, que cambiaron la pierna gangrenada de un guerrero blanco por la de un guerrero negro muerto, ya no suena a fábula impracticable.
Con los dientes sucedió lo mismo. Antiquísima es la idea de sustituir los perdidos por otros de distinta procedencia.
El injerto dental comprende tres circunstancias, fundamentalmente:
a) Trasplantación.
b) Reimplantación.
c) Implantación.
Hoy, a propósito de la serendipia, comentaremos cómo se descubrieron los implantes de titanio y la llamada osteointegración.
El primer implante metálico fue descrito por Jourdain y Magiolo en su Manual del dentista, publicado en Nantes en 1807.
Luego, a finales del siglo XIX hubo varios dentistas que patentaron implantes de plomo, oro, porcelana, etc.
En 1913, Greenfield publicó en el Dental Cosmos su implante en cesta de iridio, platino (que había comenzado a experimentar en 1909).
Hacia 1936, Venable estudió la biocompatibilidad de las aleaciones de cobalto cromo, y Strock ideó un implante endoóseo en forma de tornillo.
Manlio Formiggini, italiano de Módena, es considerado el padre de la implantología endoósea, empleando el tantalio.
No obstante, ni el cromo cobalto, ni el tantalio, ni el acrílico, ni el carbono cristalizado, ni la porcelana, ni tantos otros materiales empleados lograban estabilizarse en el hueso alveoar sólidamente, alcanzando a lo sumo la formación de un anclaje de tipo fibroso a cuenta del cual los implantes se movían, aunque algunos duraban así largo tiempo (hubo implantólogos que a este fenómeno le llamaban “movilidad estable”).
La solución a este problema no vino de la mano de los implantólogos precisamente, sino de la casualidad (serendipia) y de un cirujano ortopédico, el doctor Per-Ingvar Bränemark, nacido el 3 de mayo de 1929 en Suecia, que hacia 1950 investigaba en la Universidad de Lund la vascularización de la médula ósea en peronés de conejo.
Para ello, usó un método desarrollado años antes en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) para el estudio de la circulación sanguínea “in vivo”, que consistía en una cámara de titanio introducida en los tejidos blandos de conejos (particularmente en la oreja).
Bränemark, interesado en la regeneración de la médula ósea postraumática, decidió usar la “rabbit ear chamber” de Cambridge, pero esta vez insertada en el fémur de los conejos.
Así implantó una cámara óptica endoósea de titanio que consistía en un tubo roscado hueco con varillas de cristal a ambos extremos.
Después de la cicatrización, transiluminaba el hueso colocando una luz intensa en la parte inferior y un microscopio en la superior.
El experimento duró varios meses.
Como las cámaras eran caras, decidió utilizarlas de nuevo después de sacrificar al animal, pero al intentar desenroscarlas se encontró con que el titanio había desarrollado una unión tan sólida con el hueso que era imposible separarlo. De hecho, si se empleaba mucha fuerza, se rompía el fémur, pero la cámara seguía pegada al hueso.
Intrigado por este fenómeno, al que bautizó con el nombre de osteointegración, estudió el comportamiento del titanio en animales y en voluntarios humanos (puso pequeños tornillos de titanio en los tejidos blandos de los brazos de estudiantes voluntarios e hizo experimentos en perros beagle con el ortodoncista Ake Olsson). Así comprobó la inocuidad del metal en los tejidos blandos y su biocompatibilidad con el hueso, y eso le llevó a la idea de emplearlo en Medicina.
Dada su condición de cirujano ortopédico, comprendió las inmensas posibilidades que se abrían en la implantación del titanio en problemas auditivos, fracturas de miembros, piernas artificiales, etc. Y entre esas aplicaciones incluyó también el edentulismo, la implantación de tornillos en los maxilares de la población desdentada.
En 1965 fue nombrado profesor de Anatomía en la Universidad de Gothemburg (Suecia) y se decidió a probar suerte en ese campo, poniendo el primer implante dental en 1965 en la boca de un voluntario llamado Gösta Larsson, un sujeto de 34 años que había nacido con una malformación congénita que le deformaba la mandíbula y la barbilla. Bränemark insertó cuatro implantes de titanio en la mandíbula y, varios meses más tarde, puso sobre ellos una dentadura, con la cual cambió la vida del paciente.
A partir de este éxito, y durante 14 años, publicó numerosos estudios sobre el uso del titanio en la implantología dental.
En 1975 ya se había ganado la confianza de numerosos profesionales, y una comisión compuesta por tres profesores informó favorablemente al Ministerio Sueco de Salud y Bienestar, de forma que en abril de 1976 el Seguro Nacional Sueco incluye los implantes de titanio entre sus prestaciones.
En 1978 comenzó a comercializar sus implantes a través de la compañía Bofors AB, que luego cambió su nombre por el de Nobel Industries, asociándose a Nobelpharma AB (después rebautizada como Nobel Biocare), formando, desde 1981, un centro de enseñanza de Implantología Dental.
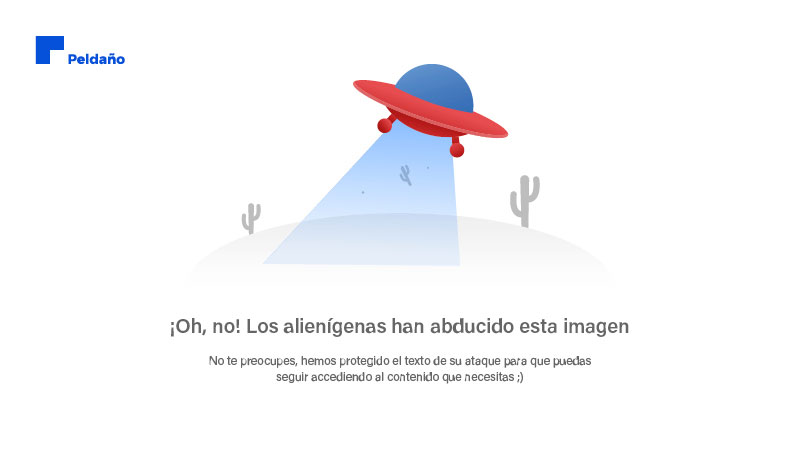 |
En 1978, a instancias de Linkow y otros implantólogos americanos, se había convocado la primera Conferencia del Consenso Implantológico en el National Institute of Health de la Universidad de Harvard. Allí se consideró aceptable todo implante que durara más de cinco años en boca, en el 75 por 100 de los casos.
Ya en esta ocasión, Branemark y Abrektson presentaron estadísticas del 90-91% de éxitos en el maxilar superior y del 96-98% en la mandíbula, con 85% de éxitos a los cinco años y 80% a los diez años.
Sin embargo, el concepto de osteointegración no caló en la comunidad científica americana hasta que, en 1982, el profesor George Zarb, decidido defensor de las ideas de Bränemark, organizó una conferencia de osteointregración en Toronto, a la que acudieron más de 70 representantes de universidades de Canadá y Estados Unidos.
En esta ocasión, Bränemark presentó estudios exhaustivos de 15 años de investigación en animales y personas. Aquello produjo un gran impacto y varias universidades e instituciones aceptaron el sistema, entre ellas la Clínica Mayo, que comenzó a formar especialistas en la materia. Otra consecuencia fue la formación de un grupo de estudios sobre osteointegración en Nueva York.
En abril de 1986 se reunió por primera vez en Chicago la Academia de Osteointegración.
En la década de 1980, la ADA aprobó una resolución que la facultaba para estudiar los implantes que le fueron enviados. En 1985 Nobelpharma presentó su solicitud.
En 1985 la ADA cambió el término “aprobación” por el de “aceptación”. Once sistemas recibieron la “aceptación” de la ADA de forma absoluta, y dos de manera provisional.
Actualmente se calcula que se ponen al año, en todo el mundo, unos 450.000 implantes de titanio.
Prácticamente nadie discute el fenómeno de la osteointegración y el profesor Bränemark se ha convertido en un personaje de fama mundial que aprovecha su influencia para ayudar al Dalai Lama, de cuya filosofía es un convencido admirador.
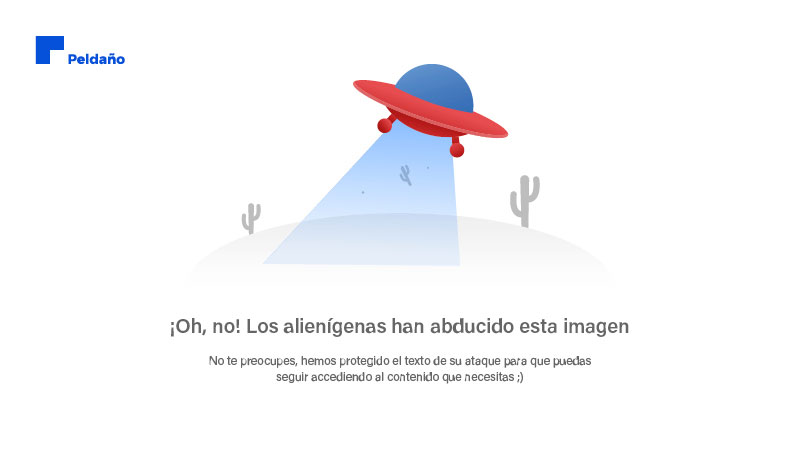 |
Por último, algo muy curioso sobre el titanio: Este metal fue descubierto en 1791 por el clérigo inglés William Gregor, y en 1795 el químico alemán Martin Kalprotz (descubridor del uranio) le dio el nombre de titanio en honor a los titanes, seres mitológicos hijos de Urano y Gea. En total fueron 12, seis machos y seis hembras, algunos de los cuales se casaron entre sí. Uno de sus descendientes fue Atlas, hijo del titán Japeto y de la ninfa Clímene, tan fuerte que sostenía el universo sobre sus hombros. En realidad, todos los titanes eran muy fuertes, tan fuertes como los implantes de titanio, a los cuales (igual que a Atlas) se les ha encomendado aguantar eternamente la presión masticatoria.
Conclusión
Una vez admitido el factor suerte o serendipia en los descubrimientos científicos, de los cuales hemos presentado tres casos, conviene no caer en la fascinación del fenómeno y concederle el cien por cien de protagonismo.
Bien es cierto que la suerte existe, ejemplo de ello es que le toque a uno la lotería o las quinielas, pero hasta en estos ejemplos hay un componente científico que no deja el cien por cien al simple azar. Primero, desde luego, hay que apostar, condición sin la cual la suerte no existe, y luego la cuestión se remite a la estadística, es decir, el apostante tiene una posibilidad estadística, aunque sea remota, de atrapar el gordo.
Algo parecido subyace en los casos comentados anteriormente. A todos ellos la “inspiración”, la capacidad o la chiripa les cogió trabajando.
Goodyear perseguía la quimera de endurecer el caucho, porque sabía que así resolvería sus problemas con las sacas de correo y otros utensilios de la resina del Hevea brasiliensis que, por su fragilidad, se rompían enseguida.
A otro le hubiera pasado por alto la mezcla del azufre con el caucho que hervía en la cazuela.
El cerebro de Goodyear estaba preparado para captar la importancia del pequeño incidente. Otro tanto le ocurrió a Horacio Wells, que llevaba años soñando con eliminar el dolor en su práctica odontológica y estaba al corriente del mesmerismo y la hipnosis.
Una vez vio a dos perros morderse rabiosamente en una pelea, sin dar señales de dolor. Aquello le hizo pensar en que una emoción fortísima podía enmascarar el sufrimiento físico.
Le daba vueltas a la cabeza y por eso captó y comprendió la importancia de la insensibilidad de Cooley tras aspirar el protóxido de azoe. Seguramente muchos jóvenes se habrían lastimado bajo los efectos del gas y no habrían sentido dolor. Pero no sacaron consecuencias.
El gran Paracelso dio éter a beber a unos pollitos y se quedaron dormidos. Pero aquel fenómeno no le produjo ni frío ni calor. Era un gran admirador de los efectos del opio y eso le bastaba para combatir los efectos del dolor en las enfermedades y en la cirugía.
Dejó pasar la liebre ante sus narices sin dispararle un mal tiro.
Bränemark ni siquiera era dentista, pero supo sacar consecuencias de un hecho fortuito. Otro se hubiera puesto de mal humor y hubiera arrojado las cámaras a la basura; él estudió el fenómeno como un astrónomo estudia la nueva estrella que aparece ante su telescopio.
“La inspiración debe encontrarme trabajando”, decía el poeta. La suerte debe encontrarnos preparados, pues, de otro modo, la famosa serendipia puede pasar de largo sin que la notemos siquiera.
¿Cuántos millones de personas habrían visto caer las piedras y las manzanas desde lo alto, y a nadie, antes que a Newton, se le ocurrió enunciar la Ley de la Gravedad?
Así es la vida, sí, señor. “A Dios rogando y con el mazo dando”.